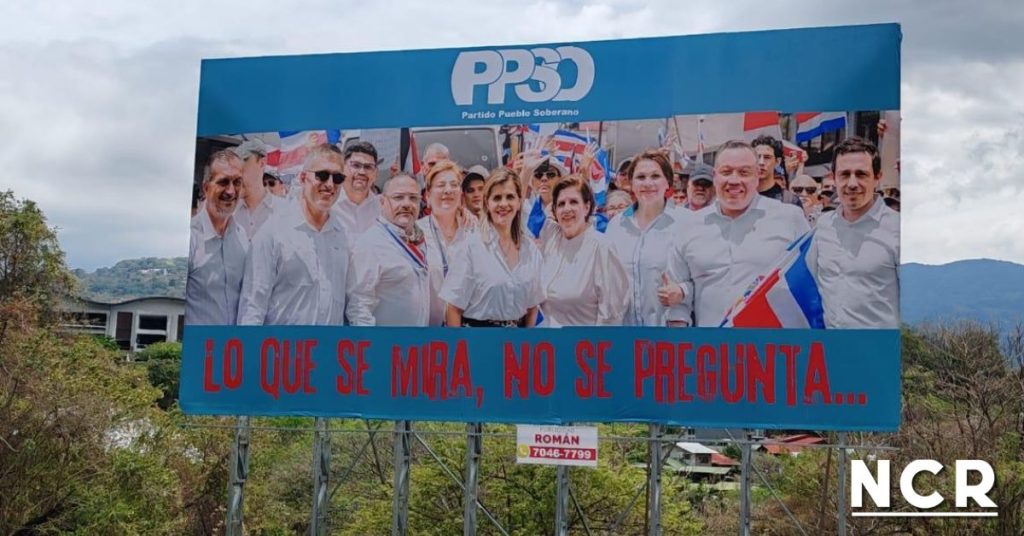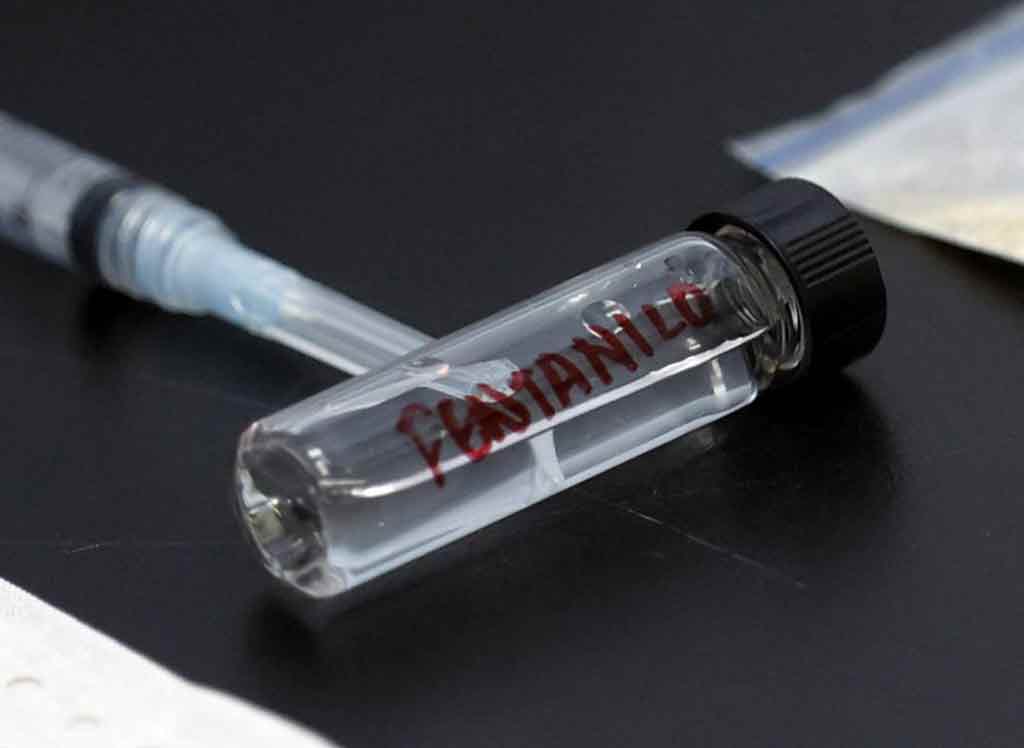Los maestros de MEP enfrentan una sobrecarga laboral, inestabilidad y el abandono del estado, advierte sindicatos y académicos – Actualidad cr

San José, 3 de julio (). Situación de enseñanza en el MEP: Voces de la práctica, unión y academiaOrganizado por los perfiles de los perfiles del Centro de Investigación y Enseñanza en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (ONU).
El evento reunió a representantes del gremio educativo y especialistas universitarios, quienes acordaron que los maestros costarricenses trabajan bajo presión estructural que pone en peligro su bien y la calidad del sistema educativo.
«El maestro es cada vez más presionado por varios actores: centro educativo, estudiantes, familias o gerentes y compañeros de trabajo», dijo Gilda Montero Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (otros). «Afecta su salud emocional y física, porque se siente amenazado por todos».
Carga de crecimiento, salarios hacia abajo
Entre los hallazgos más importantes establecidos en el foro se encuentran el aumento de las tareas administrativas y no dedagógicas, el envejecimiento de la educación docente, especialmente en las universidades privadas, y la pérdida del poder de compra de los salarios, que se han estimado en un 17.55% en los últimos cinco años.
Además, ya hay más de 54 mil informes de discapacidades médicas hasta 2025, mientras que la cifra excedió los 421 mil en 2021, según los datos de MEP.
El foro también advirtió sobre la desigualdad de las condiciones en las áreas marginales rurales, indígenas y urbanas, donde los maestros enfrentan restricciones de infraestructura severas, acceso a recursos didácticos y capacitación continua. Las demandas del calendario escolar, junto con los recortes presupuestarios en el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), impiden la capacitación permanente de los maestros.
«Se necesita capacitación continua, pero no hay tiempo o recursos para proporcionarla», enfatizó Montero.
Incertidumbre legal e incertidumbre estructural
Pablo Zúñiga Morales, un asesor del Sindicato de Trabajadores de Educación Costaricana (SEC), dijo que la situación actual del sector se define con una sola palabra: «incertidumbre». Se manifiesta en legal, trabajo, pedagógico y económico.
Zúñiga advirtió sobre las implicaciones de la Ley de Marco de Empleo Público, que podría generar despido por evaluaciones de desempeño no combinadas de 2026. También enfatizó las desigualdades causadas por la coexistencia de los regímenes salariales y salariales globales, que pueden generar diferencias salarias de hasta el 120% entre los maestros que realizan las mismas funciones.
«El más experimentado merece menos que el que solo entra», dijo.
La situación se ve exacerbada por transferencias arbitrarias, donde los maestros son enviados a áreas distantes de su lugar de residencia y con presupuestos cada vez más limitados. «El eurodiputado da menos dinero cada año y es una incertidumbre si cubres todos los recursos», dijo.
Retraso digital, infraestructura debilitada y bajos resultados
Olman Bolaños Ortiz, investigador de la Universidad Estatal de Estado (SNUED), ofreció cifras internacionales que colocan a Costa Rica entre los países con la mayor enseñanza de enseñanza, con 1.267 horas por año, en comparación con el promedio de 700 horas de la OCDE.
Sin embargo, estos esfuerzos no conducen a mejores resultados educativos. Entre 2015 y 2022, Costa Rica bajó el mayor salario para los maestros primarios y secundarios entre los países de la OCDE: -19% y -40% respectivamente.
La conclusión del acuerdo con la Fundación Omar Dengo y un recorte del 29% en tecnología educativa ha profundizado el retraso digital, especialmente en las escuelas nocturnas y las zonas rurales. En 2025, ya se emitieron 885 órdenes sanitarias en centros de educación, mientras que el presupuesto para las juntas educativas en los niveles de 2019 se retiró.
«¿Qué puede hacer un maestro de múltiples pistas en el área indígena con 2 millones de colonias por año?
Llamado con urgencia para rediseñar el sistema educativo
Los participantes del foro acordaron la necesidad de un rediseño profundo del sistema educativo nacional, con decisiones tomadas de la base educativa y adaptadas a las diversas realidades regionales. También pidieron elaborar una política nacional de salud profesional para el gremio.
Bolaños propuso la realización de un Congreso Pedagógico y Andragógico Nacional, con la participación activa de maestros, comunidades y universidades, como un paso fundamental hacia la educación democrática, integral y sostenible.
«La garantía de la profesión educativa requiere condiciones de salud material, salarial y ocupacional. Puede que no sea necesario si el sistema precede a quienes la apoyan», concluyó.